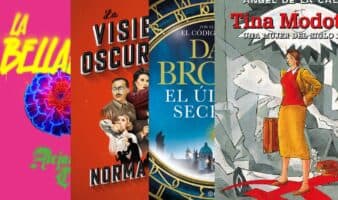“Nunca llegamos a conocer totalmente a una persona, siempre hay un secreto más y eso es fascinante”: Juan Gabriel Vásquez 
El escritor publica ‘Los nombres de Feliza’, una novela donde hace un repaso por la enigmática vida de la escultura colombiana.
- Redacción AN / HG

Por Héctor González
Feliza Bursztyn (1933-1982) fue una notable escultora y artista plástica colombiana. En su momento era conocida además de por su obra, por su sonrisa. Pese a ello, cuando murió Gabriel García Márquez escribió que “murió de tristeza”. ¿Qué vida había detrás de aquella frase del premio Nobel?
Desde hace más de veinte años, Juan Gabriel Vásquez (Bogotá, 1973) estuvo investigado alrededor de la vida de la artista. Habló con quien fuera su última pareja, Pablo Leyva y con quienes la conocieron. “En la paradoja de que una mujer famosa por su risa haya muerto de tristeza hay material para una novela”, explica el también autor de El ruido de las cosas al caer y ganador del premios como el Alfaguara.
Resultado de su investigación es Los nombres de Feliza (Alfaguara), una novele que no solo cuenta la vida de una mujer fascinante, también nos invita a pensar sobre las implicaciones de la ficción y los vericuetos de la memoria.
¿Alguien puede morir de tristeza?
Sí se puede, pero lo interesante de mis descubrimientos es que la respuesta no es un incidente ni un momento al final de la vida de Feliza sino toda su vida. La lucha contra los embates del mundo va mellando sus fuerzas hasta que su rebeldía constante le pasa factura. Al final el diagnóstico de García Márquez es certero, lo que pasa es que es toda una vida la que explica su último día y esa es la vida que he querido contar.
Es una vida que contrasta porque ella era una mujer alegre, con ideas avanzadas a su época.
Es una vida apasionante, pero es verdad que lo que me llamó la atención fue el contraste entre la frase de García Márquez y lo que yo iba descubriendo que era la reputación de una mujer extraordinariamente alegre y extrovertida, cuya carcajada era famosa en Bogotá. Los poetas escribían sonetos sobre la risa de esta mujer. En la paradoja de que una mujer famosa por su risa haya muerto de tristeza hay material para una novela.
Tengo la impresión de que a través de tus novelas más recientes hay un interés más explícito sobre lo que es la ficción.
Sí, gracias por decirlo. Esto me parece muy importante porque es una obra de ficción, pero no inventa ningún episodio. Todo lo que ocurre en el mundo de los sentidos de la novela, ocurrió en el mundo real de Feliza. La ficción para mí, consistió en inventar un mundo emocional y psicológico; en hacer una dramaturgia de la vida de Feliza, organizar los hechos, eliminar algunos y reinventar otros. Siempre he defendido que es un bueno recordar los orígenes etimológicos de la palabra “fingir”, en latín “finguere” quería decir moldear o dar forma a algo, se aplicaba a la talla de madera y eso para mí justifica la idea de la ficción como el modelaje de una figura a partir de una materia que ya existe, esto es lo que hago con vida de Feliza Burztyn y que ya hice con la vida de Sergio Cabrera en Volver la vista a atrás. La lectura o interpretación de otro ser humano, la dramaturgia de su vida que organiza los hechos para que signifiquen algo más, es lo que he tratado de hacer.
¿Toda la literatura es ficción y aquí incluyo la testimonial?
No, John Hershey escribió Hiroshima, un reportaje sobre la bomba atómica, a mí eso me parece literatura, pero no ficción. Por otro parte Robespierre decía, la historia es ficción y ahí tu puedes construir un argumento alrededor del hecho, lo que llamamos historia no es sino un relato del pasado, que depende mucho de quien relata. El historiador estadounidense Hyden White reflexionó muy bien sobre esto y decía que en la Historia hay una organización de los materiales alrededor de una trama, de una coherencia narrativa que la historia no tiene por sí misma, eso es un acto creativo, pero no es lo mismo.
¿Y la memoria dónde queda, por que tanto en Volver la vista atrás como Los nombres de Feliza dependen mucho de los recuerdos de las personas que entrevistaste?
La memoria nos engaña, es volátil, todo esto hace que escribir un libro como este sea muy interesante porque dependo del testimonio de gente que recuerda. Mi informante principal, Pablo Leyva fue su marido durante los últimos diez años de vida de Feliza, él me abrió su memoria, puso a mi servicio una cantidad de recuerdos dolorosos y que le habría gustado olvidar, y puede ser que en algunos de ellos su memoria no fuera exacta. Pero siempre me ha interesado lo que me encontré investigando sobre el momento de la muerte de Feliza en un restaurante de París, con García Márquez, Mercedes Barcha, su mujer, Pablo, el periodista Enrique Santos y su mujer de la época. Hablé con tres de los que estuvieron en esa mesa y cada uno recuerda el momento de la muerte de manera distinta.
Ahora que mencionas tus encuentros con Pablo Leyva y hablas de que recordó episodios dolorosos, ¿tienes algún límite ético sobre hasta donde escribir o piensas que todo vale la pena por la novela?
No creo en el todo por la novela, es una idea seductora y romántica la del artista que sacrifica todo, hasta la vida de los otros, en pos de su objeto artístico, pero para mí es prioritario el respeto de los otros y su dolor. Busco un equilibrio entre el mandamiento de mi escritura y la necesidad de contar la verdad. Me interesaba hacer un retrato verdadero que no fuera un monumento, contarla con sus luces y sombras, quería hacer un retrato humano, esto se lo conté a Pablo Leyva y cuando aceptó las reglas supe que tenía un libro, de otra manera no lo habría escrito.
¿Pero cuáles son los límites?
El límite fue no hacerles daño a personas vivas que no me han dado su autorización para contar cosas. No hubo muchas instancias de esto, pero lo tuve en cuenta. Hablé, por ejemplo, con descendientes, hijos de personajes de la novela y les comenté que iba a contar una anécdota donde se mencionaba a su padre o madre. Si me daban su autorización y aportaba algo a la historia lo contaba, de lo contrario no. Es una línea ética muy delgada porque yo no estaba dispuesto a dejar que mi novela se convirtiera en el instrumento de alguien más para editar su pasado, pero tampoco quería herir gratuitamente a una persona viva, eso no forma parte de mis privilegios como escritor.
¿Esta ética se ha mantenido a lo largo del tiempo o ha cambiado?
Todos mis libros, incluso mi primero libro de cuentos Los amantes de todos los santos, nacen a partir de cosas que alguien me ha contado. A veces son cosas dolorosas. Pero en esos primeros libros quedaban disfrazados bajo los artilugios de la ficción. A partir del momento en que empecé a trabajar con personajes reales que aparecían en la novela con su nombre real, las reglas cambiaron y procuro no herir a las personas.
¿Cómo cambia la idea que tienes de tu personaje principal entre el inicio de la novela y el final?
El proceso es tremendamente transformador, lo que demuestra que los seres humanos no tenemos fondo. Nunca llegamos a conocer totalmente a una persona, siempre hay un secreto más y eso es fascinante. Todos los lectores serios saben que uno llega a conocer a la señora Dalloway o a Ana Karenina mejor que a su mejor amigo o hermano. Este es uno de los privilegios de la ficción y esto se da a través de un proceso. El personaje de Feliza entró en mi vida en 1996 y desde entonces ha cambiado muchas veces, se ha hecho más complejo, difícil y misterioso. Cuando terminé la novela sentí nostalgia porque era un fantasma que me había acompañado más de dos décadas y al mismo tiempo un gran alivio porque eso quería decir que esta mujer ya no me podría sorprender más.